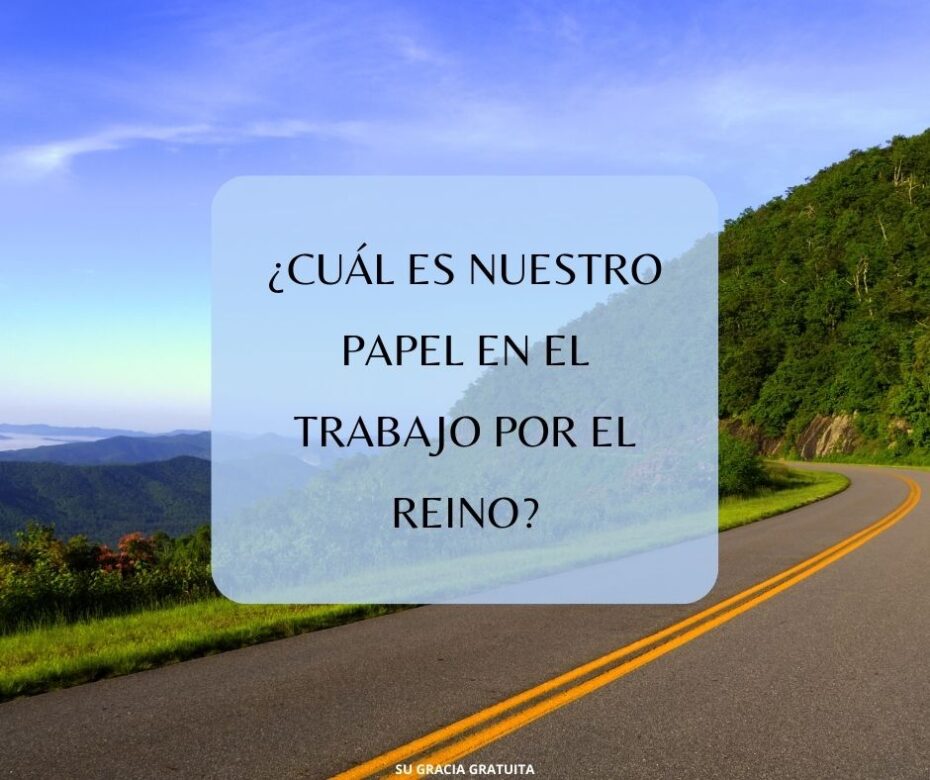Durante un corto período de mi vida, una de mis personas favoritas fue un tipo llamado Devega. Estábamos juntos en el ejército. Me había apuntado a un equipo de baloncesto en una liga local de la iglesia. Me estaba haciendo mayor, y mis amigos que formaban parte del equipo también. Afortunadamente, todos los demás equipos estaban formados por gente como nosotros. La competencia, al igual que nosotros, había pasado su mejor momento.
Pero Devega era diferente. Era joven. Era alto. Era rápido. Podía saltar muy alto. Como estaba en nuestro equipo, nunca perdimos un partido. Sabía que era injusto, pero no me importaba. Todavía era lo suficientemente joven como para que los jugos competitivos fluyeran por mis venas, y solo quería ganar.
No importaba que mi contribución al equipo fuera pequeña. Yo hacía pantallas para Devega. Le pasaba el balón a Devega y lo veía anotar. Animaba a Devega y veía cómo los mayores del otro equipo intentaban detenerlo, pero no lo conseguían. Con Devega en nuestro equipo, ganar era automático.
Sabía el resultado de todos los partidos que jugaba antes de que empezaran. Era un miembro del equipo ganador. Mis aportaciones eran escasas, pero sabía que sería uno de los que sostendría el trofeo de campeón al final de la temporada.
Para la gente que ama la competición justa, mi experiencia sería terrible. ¿Dónde estaba la diversión de jugar en una liga en la que todo el mundo conocía el resultado? Es una queja justa. Pero en un sentido, al menos, es una buena ilustración de la vida cristiana.
Marcos es el único Evangelio que ofrece una pequeña parábola sobre un hombre que siembra una semilla en la tierra. Él no sabe cómo funciona todo, pero la tierra produce la cosecha. De hecho, en el griego Marcos dice que es automático. La cosecha viene. Es algo seguro. Conocemos el resultado (Marcos 4:26-28).
En la parábola, está claro que la semilla es el mensaje del reino de Dios que viene. Incluye el mensaje de que la vida eterna en Cristo es un regalo gratuito a través de la fe que nunca se puede perder. Pero también incluye el hecho de que Él recompensará la fidelidad entre los que han creído en Él. El reino viene. Una gran cosecha de aquellos con vida eterna —junto con sus recompensas— está llegando. No hay forma de detenerla. Su promesa lo garantiza. Es automático.
Cuando servimos al Señor, estamos jugando en el equipo ganador. El Señor quiere que le sirvamos con todas nuestras fuerzas, y debemos hacerlo. De esa manera, estamos contribuyendo al esfuerzo del equipo. Pero debemos recordar que la victoria está garantizada porque Él es nuestro Capitán. No depende de nuestras obras o esfuerzos. La venida del reino que anticipamos es una conclusión previsible.
Tenemos el privilegio de estar en el equipo ganador. Sabemos que cuando servimos al Señor estamos participando en esa victoria. Devega necesitaba que alguien le pasara la pelota. Necesitaba que alguien le hiciera una pantalla. El Señor, en su gracia, nos ha otorgado el honor de estar en su equipo y trabajar junto a Él.
Pablo describe su propio trabajo de esta manera. Cuando llegó a la ciudad de Corinto, estaba haciendo la siembra para el Señor. Pero fue el Señor quien hizo crecer la cosecha. El Rey le había otorgado la gracia de trabajar con Él en la acumulación de tesoros eternos para Su reino. Todo lo que Pablo hacía era parte de lo que Cristo iba a realizar; Cristo era el que garantizaba el éxito (1 Cor 3:6-7).
La conclusión es ésta: Cuando servimos al Señor, estamos jugando en el equipo ganador. La vida eterna no se puede perder. Esa no es la cuestión. La cuestión es la recompensa eterna. Sabemos el resultado. El reino viene, y las recompensas por lo que hacemos vienen, siempre y cuando no “nos cansemos de hacer el bien” (Gálatas 6:9). Aunque sabemos que es nuestro Capitán quien hace que esa victoria sea segura, mientras sigamos pasándole la pelota, podemos tener el privilegio de sostener el trofeo con Él cuando todo esté dicho y hecho.